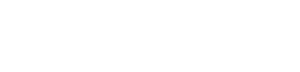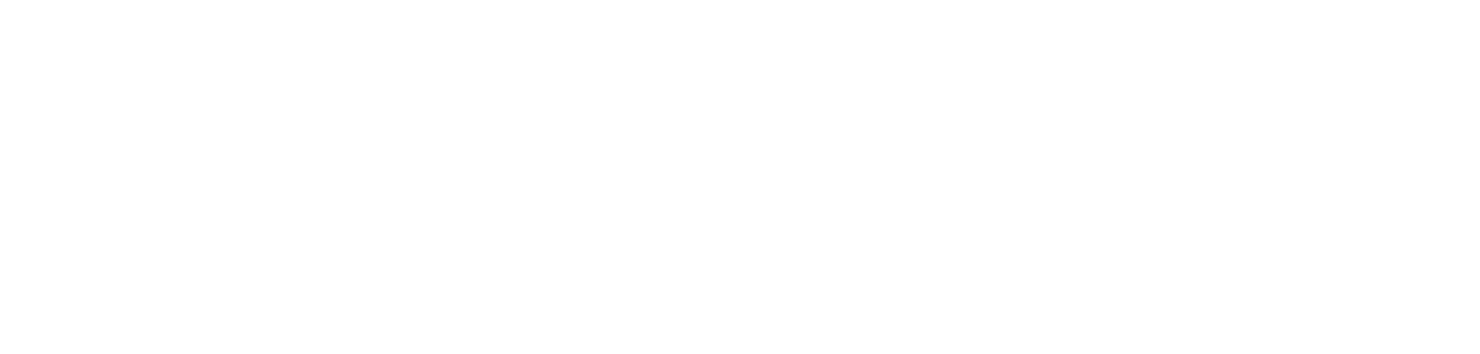A la fecha, clonar a una persona y a un animal ya es posible en el mundo, gracias a los avances de la ciencia que desde hace 10 años hizo esto posible.
Según el doctor Ricardo Tapia, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM: “La clonación se ha vuelto un tema controversial desde 1996, cuando nació por este medio la oveja Dolly. Eso generó una discusión a nivel internacional que no ha terminado”.
Después de Dolly, el procedimiento de clonación se realizó en una importante cantidad de mamíferos como ratones, caballos, perros, gatos y vacas, lo que habría permitido perfeccionar esta práctica.
Sin embargo, el debate no se había vuelto a encender hasta la semana pasada, cuando un grupo de científicos chinos anunció que clonó a dos primates genéticamente idénticos.
Clonación
La ciencia ha presentado a Zhong Zhong y Hua Hua, de pocas semanas de vida, como los primeros primates en llegar al mundo gracias a la técnica que hizo posible a Dolly.
Y que en vez de utilizar células adultas se emplearon núcleos tomados de células fetales, según los especialistas que hicieron posible este experimento.
Sin embargo, debido al parecido genético de los primates con los humanos, el tema de la clonación en la especie humana ha vuelto a ponerse sobre la mesa, por la polémica que este genera.
“Existe un problema biológico. Si intentas clonar a un humano, ¿cómo es posible que el núcleo de sus células contenga la misma información genética en el ser que se replica?”, cuestionó Horacio Merchant Larios, biólogo del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.
Muchos expertos en el tema dicen que la clonación humana no sería un problema si esta se hace con fines terapéuticos, es decir, como una forma de clonar órganos que pudieran servir para ser trasplantados y ayudar en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas.
La ética
Lo que dicen algunos científicos es que en el caso de que se diera el paso definitivo y la ingeniería genética hiciera posible un clon humano, su creación estaría repleta de dilemas éticos.
El dilema está en que un clon será una persona sin una identidad individual, no es solo la identidad biológica, sino el significado sobre el que construimos su identidad, es decir, sería un mñeco o jueguete de carne y hueso, pero sin uso de razón.
“Al final, el clon se preguntará ¿quién soy en realidad?”, opinó la doctora Lizbeth Sagols, titular de ética y bioética de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
A su juicio, la razón para que alguien quiera tener una réplica genética puede ser inconfesable.
“Quizás tenga que ver con el narcisismo, con un deseo de eternizarse en una copia, o puede ser que alguien quiera así crear un ejército de trabajadores; puede ser algo realmente algo tenebroso”, dijo la profesional a la opinión pública.
El surgimiento de la clonación
En febrero del año 2004 el surcoreano Hwang Woo-Suk aseguró que haber clonado con éxito 30 embriones humanos con el objetivo de acelerar el desarrollo de nuevas terapias a través de trasplantes de células madre fue todo un éxito en ese momento.
Aquello se reveló posteriormente como un gigantesco fraude que acabó con Woo-Suk condenado a dos años de cárcel por un tribunal de Seúl, acusado de malversación de fondos estatales y violación de las leyes de la bioética, pero que fue el inicio de una ida muy codiciada.
Esta idea la tomaron un equipo de investigadores de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón (OHSU, por sus siglas en inglés) y del Centro de Investigación Nacional de Primates que sacaron adelante esta idea que muchos veían irreal.
El dato
El dilema ético es lo que no deja avanzar esta idea en el mundo que ha levantado una gran polémica en torno a las terapias de células madre procedentes de embriones fertilizados.
Esto tras el uso de óvulos sin fecundar procedentes de voluntarias sanas, a los que retiró el núcleo, y dentro de su citoplasma se introdujo el núcleo de una célula de la piel (fibroblasto) de un paciente con síndrome de Leigh.
A partir de estudios desarrollados primero en células de mono, el equipo de Oregón encontró una manera de estimular los óvulos para que permanezcan en un estado llamado «metafase» durante el proceso de transferencia nuclear.
Esto fue el surgimiento de un trabajo que a la fecha es posible, pero que aún no tiene luz verde de las grandes potencias y la Organización Mundial de la Salud para su desarrollo en pleno.