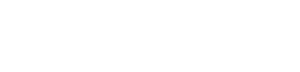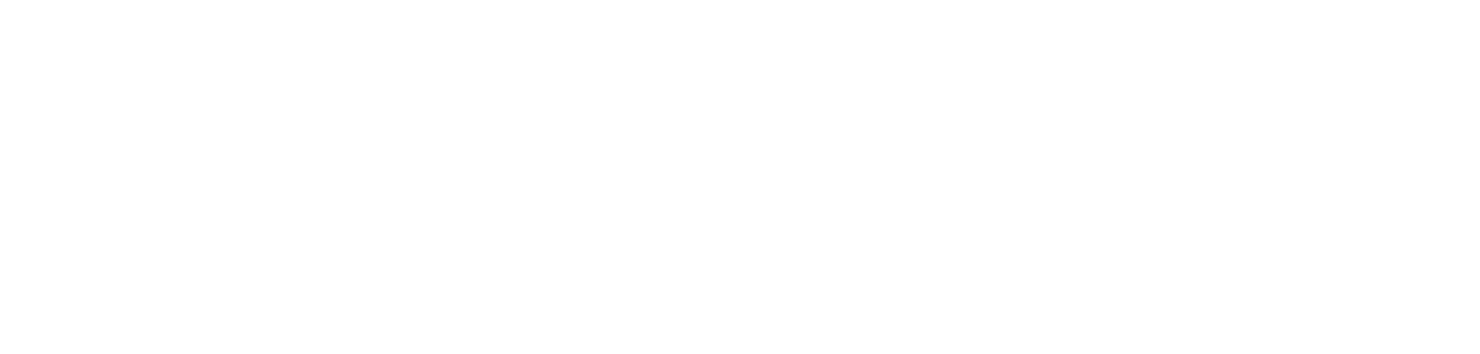Aunque nos encontremos en el siglo XXI y rodeados de tecnología, aún hay ciertas malas y antiguas prácticas que no se han podido erradicar, como el racismo.
Se considera racismo a ese sentimiento de odio, rechazo y/o exclusión hacia una persona por su raza, identidad sexual, color de piel, entre otras características
Según el Banco mundial, en Latinoamérica los afrodescendientes tienen serias desventajas en relación con los blancos y mestizos. De igual manera padecen de discriminación racial las comunidades indígenas en esta región.
Incluso asegura que los afrodescendientes en América Latina tienen 2,5 más probabilidades de vivir en pobreza crónica que los blancos o mestizos. Además de tener mayores tasas de pobreza, los afrodescendientes tienen menos años de escolarización, experimentan más desempleo y están poco representados en cargos de toma de decisiones, tanto públicos como privados.
Asimismo, esta entidad dice que los afrodescendientes representan la mitad de quienes viven en la pobreza extrema en Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, aunque solo son el 38% de la población conjunta de estos países.
“Afrontar las causas de la discriminación estructural es fundamental para combatir la injusticia y crear oportunidades para todos. Eliminar las condiciones que limitan la inclusión plena de los afrodescendientes promoverá una sociedad latinoamericana más justa, próspera e igualitaria”. Asegura Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
En ese orden de ideas, en Q’ Pasa te contamos cuáles son los países más racistas
Cuba
Lo revelado por el Banco Mundial coincide con un informe sobre Cuba del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial en el que se asegura que la población afrodescendiente en la isla sigue siendo víctima de racismo y discriminación estructural.
El Comité sostiene que la situación es producto del legado histórico de la esclavitud, que se pone de manifiesto en la brecha de desigualdad en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de esta población en relación del resto.
A los expertos les preocupan los desafíos que enfrentan los afrodescendientes para acceder al mercado de trabajo, las bajas tasas de representación en puestos de decisión tanto en el sector público como en el privado, así como los niveles de pobreza que les afecta de manera desproporcionada.
Además, el Comité denunció alegaciones de actos de acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas, descalificación y criminalización en contra de los defensores de derechos humanos, periodistas y líderes de la sociedad civil que defienden a los afrodescendientes.
“Según denuncias recibidas, en reiteradas ocasiones, han sido detenidos por cortos períodos de tiempo o se les ha impedido salir del país para asistir a reuniones organizadas por mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos”, se lee en el informe.
El Comité pidió al Gobierno cubano que adopte medidas efectivas y oportunas para prevenir este tipo de actos y que establezca un mecanismo nacional independiente de protección de defensores de derechos humanos.
También instó a las autoridades a incluir una definición y prohibición clara y explícita de discriminación racial en la Constitución y el Código Penal del país y a mejorar las condiciones de vida de los afrodescendientes garantizándoles la protección y combatiendo la pobreza, la exclusión y la marginalización.
Colombia
A 170 años de la abolición de la esclavitud en el país suramericano, las comunidades negras e indígenas siguen manteniéndose en su historia de discriminación racial.
Frente a esta realidad son muchos los estudios que se han realizado. El profesor Edward Telles, de la Universidad de California, por ejemplo, lo caracterizó en un trabajo académico de 2012 como una ‘pigmentocracia’.
Es decir, una sociedad donde el color de piel determina el lugar en el mundo y las oportunidades en el transcurso de la vida. Otros estudios, de investigadores como la socióloga y doctora en filosofía Aurora Vergara, lo sustentan. “Está demostrado”, explica Vergara, “que los hombres afro en Colombia viven en promedio 66 años, una década menos que en el resto de la nación, que es de 75”.
Y subraya que nada tiene que ver con la ‘predisposición genética’, sino con los “determinantes sociales de un país que posibilita que la muerte se apresure para algunos de sus habitantes”, acaba.
Brasil
En 2020 el caso de Joao Alberto Silveira Freitas, un soldador de 40 años, siendo golpeado en la cara y en la cabeza por un guardia de seguridad de un supermercado mientras otro guardia lo sujetaba, encendió las alarmas del racismo en Brasil. No porque antes no existiera, sino porque se había convertido en un tipo de práctica ejecutada pero no reconocida.
De modo que Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, dijo a la prensa durante una sesión informativa virtual desde Ginebra que su muerte fue “un ejemplo extremo, pero lamentablemente demasiado común, de la violencia sufrida por los negros en Brasil”.
“Ofrece una clara ilustración de la persistente discriminación estructural y el racismo que enfrentan las personas de ascendencia africana”, dijo en ese momento, e insistió en que los funcionarios del gobierno tienen la responsabilidad de reconocer el problema del racismo persistente para poder resolverlo.
Según la portavoz de la oficina la ONU, “el racismo estructural, la discriminación y la violencia que enfrentan los afrodescendientes en Brasil están documentadas por datos oficiales”.
Ravina Shamdasani citó estadísticas que demostraron que “el número de víctimas afrobrasileñas de homicidio es desproporcionadamente más alto que otros grupos”.
“Los brasileños negros padecen racismo estructural e institucional, exclusión, marginación y violencia, con, en muchos casos, consecuencias letales”.
De hecho, según el más reciente Mapa de las Violencias en Brasil, en 2019 el 77% de las víctimas de homicidio fueron negras.
Argentina
Según algunos especialistas, la sociedad argentina es tan racista que ni siquiera se da cuenta de su racismo. Lo tiene ‘naturalizado’, lo que indica cuán racista es.
Es tal la situación que la idea de una Argentina blanca y europea ha estado presente durante décadas en el imaginario de una parte importante de ese país.
En este sentido, el historiador Ezequiel Adamovsky asegura que Argentina es peculiar en el contexto latinoamericano porque sus élites apostaron por impulsar una identidad nacional “blanca y europea”, en contraste con lo que ocurrió con muchos otros países donde se promovió una identidad mestiza.
Las consecuencias actuales de ese mito, según advierte, es un racismo estructural por el que una parte de la población considera a los más pobres y mestizos como ‘ciudadanos de segunda’.
Esto se refleja de muchísimas maneras en muchas formas de violencia, por ejemplo, estatal que caen con especial énfasis en la gente más pobre, que también es la gente de tez más oscura, y que cae sobre los pueblos originarios que existen en el país.
Se refleja también en un acceso diferencial a las mejores oportunidades laborales en el mercado de trabajo. Hay un patrón sistemático que se reproduce año tras año por el cual, a la gente de tez morena, de rasgos indígenas, rasgos mestizos o de rasgos afro les va peor.
Viven en las zonas más desvalorizadas, tienen los peores trabajos y luego una falta de reconocimiento junto con eso, de los patrones culturales que son parte del pueblo argentino y que no están reconocidos como tales, que tienen que ver con la herencia indígena con la herencia afrodescendiente.